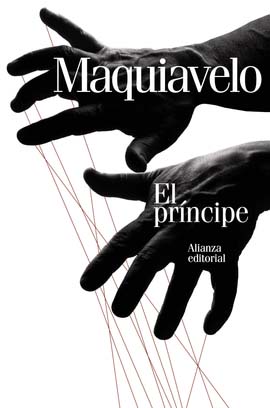24/Sep/2024
La reflexión sobre la contribución de
Marx a una perspectiva ecológica ha progresado mucho en las últimas décadas. La
imagen un tanto caricaturesca de un Marx “prometeico”, productivista,
indiferente a los retos medioambientales, transmitida por algunos ecologistas,
ansiosos de “sustituir el paradigma rojo por el verde”, ha perdido mucha
credibilidad. El pionero en el redescubrimiento de la dimensión ecológica en
Marx y Engels fue sin duda John Bellamy Foster, con su obra La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza (Ediciones
de Intervención Cultural, 2000), que pone de manifiesto los análisis de Marx
sobre la “fractura metabólica” (Riss des Stoffwechsels)
entre las sociedades humanas y el medio natural, provocada por el capitalismo.
Bellamy Foster transformó la Monthly Review, una
de las publicaciones más importantes de la izquierda norteamericana, en una
revista eco-marxista, y fomentó el avance de toda una escuela de pensamiento
marxista en torno a la temática del metabolic rift,
incluyendo a autores tan importantes como Brett Clark, Ian Angus, Paul Burkett,
Richard York y otros. Se puede criticar a Bellamy Foster por su lectura de Marx
como un ecologista comprometido desde sus escritos de juventud hasta sus
últimos trabajos, sin tener en cuenta textos o pasajes que muestran una lógica
productivista; pero no se puede dudar de la importancia, la novedad, la
profundidad de sus escritos. En la lectura de Marx en una perspectiva ecológica
hay un antes y un después de Bellamy Foster.
Próximo a esta escuela de pensamiento
-su primer libro, Karl Marx’s Ecosocialism, Capital, Nature and
the Unfinished Critique of Political Economy (2017) [La naturaleza contra el capital, Bellaterra, 2022] fue
publicado por Monthly Review Press-, el joven
investigador japonés Kohei Saito se distingue por una interpretación más
matizada de los escritos de Marx. Tanto en su primer libro como en el
siguiente, Marx in the Anthropocene. Towards the Idea of
Degrowth Communism (2022), muestra que la reflexión de Marx
sobre el medio ambiente no es un todo homogéneo. No trata los escritos de Marx
como un conjunto sistemático, definido de comienzo a fin por un gran compromiso
ecológico (según algunos) o una poderosa tendencia no ecológica (según otros),
sino como un pensamiento en movimiento. Es
cierto que se pueden descubrir elementos de continuidad en la reflexión de Marx
sobre la naturaleza, pero también hay cambios y reorientaciones muy
significativas. Además, como lo sugiere el subtítulo del libro de 2017
-publicado en francés como La Nature contre le Capital.
L’écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital (2021)-
sus reflexiones críticas sobre la relación entre la economía política y el
medio natural quedaron “inacabadas”.
Entre las continuidades, una de las
más importantes es la cuestión de la “separación” capitalista de los humanos
respecto de la tierra, esto es de la naturaleza. Marx pensaba que en las
sociedades precapitalistas existía una forma de unidad entre los productores y
la tierra, y consideraba como una de las tareas esenciales del socialismo la de
restablecer la unidad original entre los humanos y la naturaleza, destruída por
el capitalismo, aunque a un nivel más elevado (negación de la negación). Eso
explica el interés de Marx por las comunidades precapitalistas, tanto en sus
discusiones ecológicas (por ejemplo, Carl Fraas) como en sus investigaciones
antropológicas (Franz Maurer): estos dos autores eran considerados “socialistas
inconscientes”. Y desde luego, en su último documento importante, la carta a
Vera Zasulich (1881), Marx afirmaba que gracias a la supresión del capitalismo,
las sociedades modernas podrían volver a una forma superior de un tipo
“arcaico” de propiedad y de producción colectivas. Se diría que esto pertenece
al momento “anticapitalista romántico” de las reflexiones de Marx… Sea como
sea, esta interesante visión general de Saito resulta muy pertinente hoy día,
cuando las comunidades indígenas de las Américas, de Canadá a la Patagonia,
están en primera línea de la resistencia a la destrucción capitalista del
entorno.
No obstante, la principal
contribución de Saito es mostrar el movimiento, la evolución de las reflexiones
de Marx sobre la naturaleza, en un proceso de aprendizaje, reconsideración y
remodelación de sus pensamientos. Antes de El Capital (1867),
se puede encontrar en los escritos de Marx una evaluación bastante poco crítica
del “progreso” capitalista -una actitud muchas veces descrita con el vago
término mitológico de “prometeismo”. Esto resulta evidente en el Manifiesto Comunista, que celebraba la “sumisión de las
fuerzas de la naturaleza al hombre” y la “roturación de continentes enteros
para el cultivo”; pero se aplica también a los Cuadernos
de Londres (1851), a los Manuscritos Económicos de
1861-63 y a otros escritos de aquellos años. Curiosamente, Saito parece excluir
de su crítica a los Grundrisse (1857-58),
una excepción no justificadaen mi opinión, porquees conocido cómo admiraba Marx
en este manuscrito la “gran misión civilizadora del capitalismo” respecto a la
naturaleza y a las comunidades precapitalistas, prisioneras de su localismo y
de su ¡”idolatría de la naturaleza”!
El cambio ocurre en 1865-66, cuando
Marx descubrió, leyendo los escritos del químico agrícola Justus von Liebig, el
problema del agotamiento de los suelos, y la ruptura metabólica entre las
sociedades humanas y el medio natural. Esto llevaría, en el volumen I del Capital -aunque también en los otros dos volúmenes
inacabados- a una valoración mucho más crítica de la naturaleza destructiva del
“progreso” capitalista, en particular en la agricultura. Después de 1868,
leyendo a otro científico alemán, Carl Fraas, Marx descubrió también otras
cuestiones ecológicas importantes, como la deforestación y el cambio climático
local. Según Saito, si Marx hubiera podido terminar los volúmenes 2 y 3
del Capital, habría puesto más el acento en la crisis
ecológica -lo que significa también, al menos implícitamente, que en su estado
inacabado actual, el acento no estaba suficientemente puesto en esas
cuestiones…
Esto me lleva a mi principal
desacuerdo con Saito: en varios pasajes del libro, afirma que para Marx “la no
durabilidad medioambiental del capitalismo es la contradicción del sistema” (p.
142, subrayado por Saito); o que al final de su vida, llegó a considerar la
ruptura metabólica como “el problema más grave del capitalismo”; o que el
conflicto con los límites naturales era para Marx “la principal contradicción
del modo de producción capitalista”.
Me pregunto dónde ha encontrado Saito
semejantes declaraciones, en los escritos de Marx, los libros publicados, los
manuscritos o los cuadernos… Son inencontrables, y por una buena razón: la
insostenibilidad ecológico del sistema capitalista no era una cuestión decisiva
en el siglo XIX como lo es hoy día: o mejor dicho, desde 1945, cuando el
planeta ha entrado en una nueva era geológica, el Antropoceno. Creo además que
la ruptura metabólica, o el conflicto con los límites naturales, no es “un
problema del capitalismo” o una “contradicción del sistema”, ¡es mucho más que
eso! Es una contradicción entre el sistema y las “condiciones naturales
eternas” (Marx), y por tanto con las condiciones naturales de la vida humana en
el planeta. De hecho, como afirma Paul Burkett (citado por Saito), el capital
puede continuar acumulando en cualquiercondición natural, incluso degradada,
mientras no haya extinción completa de la vida humana: la civilización humana
puede desaparecer antes de que la acumulación del capital se vuelva imposible…
Saito concluye su libro con una
valoración sobria que me parece una resumen muy pertinente de la
cuestión: El Capital (el libro) fue un
proyecto inacabado. Marx no respondió a todas las cuestiones ni predijo el
mundo de hoy. Pero su crítica del capitalismo proporciona una base teórica
extremadamente útil para la comprensión de la crisis ecológica actual. Por
consiguiente, añadiría que el ecosocialismo puede apoyarse en las ideas de
Marx, pero que debe desarrollar plenamente una nueva confrontación eco-marxista
con los desafíos del Antropoceno en el siglo XXI.
En su último libro, Marx and the Anthropocene, Saito desarrolla y amplia su
análisis de los escritos de Marx, criticando el productivismo de los Grundrisse y del famoso Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política, a
menudo considerada la formulación definitiva del materialismo histórico. En el
Prólogo de 1859, las fuerzas productivas aparecen como la principal fuerza
motriz de la historia, que sería liberada, gracias a la revolución, de los
“obstáculos” que constituyen las relaciones de producción capitalistas. Sitio
muestra cómo, a partir de 1870, en sus escritos sobre Rusia y en sus cuadernos
de notas etnográficas o naturalistas, Marx se aleja de esta visión de la
historia. En este “último Marx” se esboza, según Saito, una nueva concepción
del materialismo histórico -ciertamente inacabado- en donde el medio natural y
las comunidades pre-modernas (o no-europeas) juegan un papel esencial. Saito
intenta mostrar también, sobre todo a partir de los Cuadernos de Notas
recientemente publicados por la nueva MEGA, una adhesión de Marx a la idea de
decrecimiento, pero esta hipótesis no encuentra un fundamente efectivo en estos
escritos.
Marx crítico de la acumulación
ilimitada
Me parece que la cuestión de la
contribución de Marx al ecosocialismo, o si se prefiere, al eco-marxismo, no se
limita a sus textos sobre la relación con la naturaleza -que son, hay que
reconocerlo, relativamente marginales en su obra: no hay un solo libro, o
artículo, o capítulo de libro, de Marx o de Engels, dedicado a la ecología, o a
la crisis ecológica. Lo cual es del todo comprensible, considerando que la
destrucción capitalista del entorno sólo estaba en sus primeras
manifestaciones, y no tenía en absoluto la gravedad que hoy día tiene. Pienso
que en sus escritos se encuentran argumentos que no tienen por objeto la
naturaleza, pero constituyen contribuciones esenciales para una reflexión
eco-marxista, a condición de ser repensadas en función de la crisis ecológica
de nuestra época. Hay que considerar aquí dos elementos:
1.
La crítica de Marx a la hybris capitalista: la acumulación/expansión sin
límites.
2.
El comunismo como “Reino de la
Libertad”
3.
El capitalismo es un sistema que no
puede existir sin una tendencia expansiva ilimitada. En los Grundrisse, Marx observaba:
“El capital, en tanto que representa
la forma universal de la riqueza -el dinero- es la tendencia sin límites ni medida a superar su propio límite.
Cualquier límite no puede ser superado más que por él. Si no, dejaría de ser
capital: el dinero en tanto que se produce a sí mismo (…) es el movimiento
perpetuo que tiende siempre a crear más”[1].
Es un análisis que se desarrollará en
el primer volumen de El Capital. Según
Marx, el capitalista es un individuo que no funciona más que como “capital
personificado”. Como tal, es necesariamente un “agente fanático de la
acumulación”, que “fuerza a los hombres, sin piedad ni tregua, a producir para producir”. Este comportamiento es “el
efecto de un mecanismo social del que sólo es un engranaje”. ¿Cuál es ese
“mecanismo social”, cuya expresión psíquica en el capitalista es “la más
sórdida avaricia y el espíritu calculadormás mezquino”? Esta es su dinámica,
según Marx:
“El desarrollo de la producción
capitalista necesita una expansión continua del
capital colocado en una empresa, y la concurrencia impone las leyes inmanentes
de la producción capitalista como leyes coercitivas externas a cada capitalista
individual. No le permite conservar su capital sin ampliarlo, y no puede
continuar ampliándolo sin una acumulación progresiva”[2].
La acumulación ilimitada del capital
es la regla inflexible del mecanismo social capitalista: “¡Acumulad, acumulad!
¡Es la ley y los profetas! (…) Acumular para acumular, producir para producir,
es la consigna de la economía política que proclama la misión histórica del
período burgués”[3].
Acumulación para la acumulación,
producción para la producción, sin tregua ni piedad, sin límites ni medida, en
un movimiento perpetuo de crecimiento, una ampliación continua: ésta es, según
Marx, la lógica implacable del capital, ese mecanismo social del que los
capitalistas son “agentes fanáticos”. El imperativo de acumulación se convierte
en una especie de religión secular, de culto “fanático”, en el que la mercancía
sustituye a “la ley y los profetas” del judeo-cristianismo.
El significado de este diagnóstico
para el Antropoceno del siglo XXI resulta evidente: esta lógica productivista
del capitalismo, esta hybris que
exige la expansión permanente y que rechaza cualquier límite, es la responsable
de la crisis ecológica y del proceso catastrófico de cambio climático de
nuestra época. El análisis de Marx permite comprender por qué el “capitalismo
verde” no es más que un señuelo: el sistema no puede existir sin acumulación y
crecimiento, un crecimiento “sin límite ni medida”, que depende en un 80% de
las energías fósiles. Por eso, a pesar de las lenificantes declaraciones de los
gobiernos y de las reuniones internacionales sobre el clima (las COPs) o sobre
la “transición ecológica”, las emisiones de gas de efecto invernadero no han
dejado de crecer. Los científicos hacen sonar la voz de alarma y enfatizan la
necesidad urgente de cesar cualquier nueva explotación de energías fósiles,
esperando reducir rápidamente la utilización de los recursos existentes; pero
los grandes monopolio del petróleo abren cada día nuevos pozos, y su representante,
la OPEP, anuncia públicamente que harán falta explotar estos recursos durante
mucho tiempo todavía, “para satisfacer la demanda creciente”. Lo mismo ocurre
con las nuevas minas de carbón, que no dejan de abrirse, de la Alemania “verde”
a la China “socialista”.
En efecto, la demanda de energía no
deja de crecer, y con ella el consumo de energías fósiles, mientras que las
renovables vienen simplemente a añadirse a aquellas, en vez de reemplazarlas.
Si un capitalista “verde” quisiera realizar una práctica diferente, sería
echado del mercado: como recordaba Marx, “la competencia impone las leyes
inmanentes de la producción capitalista como leyes coercitivas externas a cada
capitalista individual”.
La temperatura media del planeta se
ha acercado peligrosamente, en 2023, al límite de 1,5 grados por encima de la
época preindustrial -límite por encima del cual amenaza desencadenar un proceso
de recalentamiento global incontrolable, con mecanismos de retroacción cada vez
más intensos. Los científicos del GIEC recuerdan la necesidad de reducciones
inmediatas de las emisiones, de aquí a 2030, como última posibilidad de evitar
la catástrofe. Ahora bien, la Unión Europea y otros gobiernos anuncian, con
gran suficiencia, que podrán alcanzar las “cero emisiones netas”… en 2050. Un
anuncio doblemente mixtificador, no sólo porque finge ignorar la urgencia de la
crisis, sino también porque “cero netas” no es lo mismo que cero emisiones:
gracias a los “mecanismos de compensación”, las empresas pueden continuar con
sus emisiones, si las “compensan” protegiendo un bosque en Indonesia.
El capitalismo industrial moderno es
totalmente dependiente del carbón y del petróleo desde hace tres siglos y no
muestra ninguna disposición a prescindir de ellos. Para ello habría bastado con
romper con la acumulación “sin límites ni medida” y con el productivismo,
organizando un proceso de decrecimiento planificado,
con supresión o reducción de sectores enteros de la economía: una gestión
totalmente contradictoria con los fundamentos mismos del capitalismo. Greta
Thunberg recordaba, con toda razón, que es “matemáticamente imposible resolver
la crisis climática en los marcos del sistema económico existente”. Los
análisis de Marx en El Capital sobre
el inexorable mecanismo, “sin tregua ni piedad”, de la acumulación/expansión
capitalista explican esta imposibilidad.
Muchos ecologistas tienen tendencia a
apuntar al consumo como responsable de la crisis medioambiental. Es cierto que
el modelo de consumo del capitalismo moderno es claramente insostenible. Pero
la fuente del problema se encuentra en el sistema productivo. El productivismo
es el motor del consumismo. Marx ya observó esta dinámica. En su Contribución a la crítica de la economía política (1859)
escribía:
“La producción produce el consumo: 1.
Proporcionándole el material; 2. Determinando el modo de consumo; 3. Haciéndolo
aparecer para el consumidor como necesidad de los productos que colocaen forma
de objeto. Produceel objeto del consumo, el modo de consumo, laimpulsión al consumo”[4].
Esto es mucho más cierto aún en
nuestra época que en el siglo XIX… Los productores capitalistas suscitan “la
impulsión al consumo” por medio de un vasto e inmenso aparato publicitario, que
machaca, día y noche, en las paredes de las ciudades, en los periódicos, en la
radio o la televisión, por todas partes, “sin tregua ni piedad”, con la
necesidad imperativa de consumir tal o cual mercancía. La publicidad comercial
se apropia de todos los ámbitos de la vida: el deporte, la religión, la
política, la cultura, la información. Se crean necesidades artificiales, se
fabrican “modas”, y el sistema induce un frenesí consumidor, “sin límites ni
medida”, de productos cada vez menos útiles, lo que permite a la producción
ampliarse y extenderse al infinito. Si la producción produce el consumo, como
constataba Marx, hay que transformar el sistema productivo, mejor que predicar
la abstinencia a los consumidores. La supresión pura y simple de la publicidad
comercial es el primer paso para superar la alienación consumidora y permitir a
los individuos volver a encontrar sus verdaderas necesidades.
Otra dimensión del consumismo
capitalista criticado por Marx -una dimensión con evidentes implicaciones
ecológicas actuales- es el predominio del tener sobre
el ser, de la posesión de bienes, o de dinero, o de capital, sobre
la libre actividad humana. En los Manuscritos de 1844 se
desarrolla esta temática. Según Marx, en la sociedad burguesa predomina, de forma
exclusiva, “el sentido de la posesión, del tener”. En lugar de la vida de los
seres humanos aparece “la vida de la propiedad”, y “en lugar de todos los sentidos psíquicos e intelectuales
aparece la simple alienación de todos esos
sentidos, el sentido del tener”. La posesión,
el tener, es una vida alienada: “Cuanto
menos eres, menos manifiestas tu vida, más posees, más aumenta tu vida
alienada, más acumulas tu ser alienado”[5].
Se trata aquí de otra forma del
consumismo: lo importante no es el uso, sino la posesión de un bien, de una
mercancía. Su manifestación más evidente es el consumo
ostentatorio de las clases privilegiadas, estudiado por
Thorstein Veblen en su clásico Teoría de la clase ociosa (1899).
En nuestros días alcanza proporciones monumentales, y alimenta una extensa
industria de productos de lujo: aviones privados, yates, joyas, obras de arte,
perfumes… Pero la obsesión posesiva gana también a otras clases sociales,
conduciendo a la acumulación de bienes como fin en sí mismos,
independientemente de su valor de uso. El ser, la actividad
humana como tal, es sacrificada al tener, la posesión
de mercancías, alimentando así el productivismo, la inundación de la vida social
por una masa creciente de productos cada vez menos útiles. Bien entendido, los
recursos necesarios para la producción de esta montaña de bienes mercantiles
son, todavía y cada vez más, el carbón y el petróleo…
El comunismo, reino de la libertad
El comunismo, en tanto que reino de
la libertad, se basa en la prioridad del ser sobre
el tener, invirtiendo la lógica alienada impuesta por el
capitalismo. La economía política burguesa lleva hasta sus últimas
consecuencias esta lógica perversa: “Su tesis principal es la renuncia a sí
mismo, la renuncia a la vida y a todas las necesidades humanas. Cuanto menos
comes, bebes, compras libros, cuanto menos vas al teatro, al baile, al cabaret,
cuanto menos piensas, amas, haces teoría, cuanto menos cantas, hablas, haces
esgrima, etc., más ahorras, más aumentas tu tesoro (…), tu capital (…), todo lo
que el economista te coge de vida y de humanidad y te lo sustituye por dinero y
riqueza (…)”.
Marx incluía en lo que constituye el
ser -es decir, la vida y la humanidad de los humanos- tres elementos
constitutivos: I. La satisfacción de las necesidades esenciales (beber, comer);
II. La satisfacción de las necesidades culturales: ir al teatro, al cabaret,
comprar libros. Hay que señalar que estas dos categorías se refieren a actos de
consumo vital, pero no de acumulación de bienes (¡todo lo más, libros!) y aún
menos de dinero. La inclusión de las necesidades culturales es ya una protesta
implícita contra el capitalismo, que quiere limitar el consumo de obrero a lo
que permite su supervivencia elemental: beber y comer. Para Marx, el obrero,
como todos los seres humanos, necesita ir al teatro, al cabaret, leer libros,
educarse, divertirse; III. La auto-actividad humana: pensar, amar, hacer
teoría, cantar, hablar, hacer esgrima… Esta lista es fascinante, por su
diversidad, su carácter tanto serio como lúdico, y por el hecho de que incluye
a la vez lo esencial -pensar, amar, hablar- y el “lujo”: cantar, hacer teoría,
practicar esgrima… Todos estos ejemplos tienen en común su carácter activo:
aquí el individuo ya no es consumidor sino actor. Bien entendido, podrían
añadirse muchos otros ejemplos de autoactividad humana, individual o colectiva,
artística o deportiva, lúdica o política, erótica o cultural, pero los ejemplos
elegidos por Marx abren una amplia ventana sobre el “reino de la libertad”. Es
verdad que la distinción entre estos tres momentos no es absoluta, comer y leer
libros son también actividades. Se trata de tres manifestaciones de la vida -el
ser- frente a lo que está en el centro de la sociedad burguesa: el tener, la
propiedad, la acumulación.
Escoger el ser más que el tener es por tanto una contribución significativa de Marx a una cultura
socialista/ecológica, a una ética y una antropología en ruptura con los datos fundamentales
de la civilización capitalista moderna, donde el absoluto predominio del tener,
bajo su forma mercantil, conduce con frenesí creciente a la destrucción de los
equilibrios ecológicos del planeta.
Se encuentran importantes reflexiones
-directamente inspiradas por los Manuscritos de 1844-
sobre la oposición entre “ser” y “tener” en los escritos freudo-marxista del
filósofo y psicoanalista Erich Fromm. Judío alemán anifascista emigrado a los
Estados Unidos, Fromm publicó en 1976 el libro Tener o Ser.
Una elección de la que depende el futuro del hombre, comparando dos
formas opuestas de existencia social: el modo tener y el modo ser. En el
primero, mi propiedad constituye mi identidad: tanto el sujeto como el objeto
son reificados (cosificados). Se siente a uno mismo como una mercancía, y el
“eso” posee al “yo”. La avidez posesiva es la pasión dominante: ahora bien,
insisteía Fromm, la codicia, al contrario que el hambre, no tiene punto de
saciedad, su satisfacción no llena el vacío interior…
¿Qué es por tanto el modo ser? Fromm
cita un pasaje de Marx en los Manuscritos de 1844:
“Partimos de la idea de que el ser
humano es un ser humano y que su relación con el mundo es una relación humana.
El amor, por tanto, sólo puede ser intercambiado con amor, la confianza con
confianza”
El modo ser, explicaba Fromm, es un
modo activo, en que el ser humano expresa sus facultades, sus talentos, la
riqueza de sus dones; ser activo significa aquí “renovarse, desarrollarse,
desbordar, amar, transcender la prisión del yo aislado; es ser interesado,
atento; es darse”. El modo ser es el socialismo, no en su versión
social-demócrata o soviética (estaliniana), reducido a una aspiración de
consumo máximo, sino, según Marx: autoactividad humana. En resumen, concluía
Fromm, citando una vez más a Marx en el volumen III de El Capital, el socialismo es el reino de la libertad,
cuyo objetivo es “el desarrollo de la potencia humana como fin en sí”.
Karl Marx escribió muy poco sobre la
sociedad emancipada del futuro. Se interesaba de cerca por las utopías, pero
desconfiaba de las versiones demasiado normativas, demasiado restrictivas, esto
es, dogmáticas: su objetivo era, como recuerda de forma pertinente Miguel
Abensour, el transcrecimiento de la utopía al comunismo crítico. ¿En qué consiste
esto? En el tercer volumen de El Capital -manuscrito
inacabado editado por Friedrich Engels- se encuentra un pasaje esencial, muchas
veces citado pero pocas analizado. No aparece la palabra “comunismo”, aunque se
trata desde luego de la sociedad sin clases del futuro, que Marx definía, y es
una opción muy significativa, como Reino de la Libertad (Reich der Freiheit).
“El reino de la libertad comienza
allí donde acaba el trabajo determinado por la necesidad y los fines
exteriores: por la naturaleza misma de las cosas, está fuera de la esfera de la
producción material (…) La libertad en este ámbito sólo puede consistir en
esto: el ser humano socializado (vergesellschafte Mensch),
los productores asociados, regulan racionalmente su metabolismo (Stoffwechsel) con la naturaleza, sometiéndolo a su
control colectivo, en lugar de estar dominados por él como por un poder ciego;
lo hacen con los esfuerzos más reducidos posibles, en las condiciones más
dignas de su naturaleza humana y las más adecuadas a esta naturaleza. Más allá
de este reino comienza el desarrollo de las potencias del ser humano, que es a
su vez su propio fin, que es el verdadero reino de la libertad, pero que sólo
puede expandirse apoyándose en este reino de la necesidad. La reducción de la jornada
de trabajo es la condición fundamental”.
Es interesante el contexto en el que
aparece el pasaje. Se trata de una discusión sobre la productividad del
trabajo. El aumento de esta productividad permite, sugiere el autor del Capital, no simplemente ampliar la riqueza producida,
sino sobre todo reducir el tiempo de trabajo. Esto aparece como prioritario
respecto a una extensión ilimitada de la producción de bienes.
Marx distingue por tanto dos ámbitos
de la vida social: el “reino de la necesidad” y el “reino de la libertad”: a
cada cual corresponde una forma de libertad. Comencemos examinando más de cerca
el primero: el reino de la necesidad, que corresponde a la “esfera de la
producción material” y por tanto del trabajo “determinado por la necesidad y fines
exteriores”. También existe libertad en esta esfera, pero es una libertad
limitada, en el marco de las condiciones impuestas por la necesidad: se trata
del control democrático, colectivo, de los seres humanos “socializados” sobre
sus intercambios materiales -su metabolismo- con la naturaleza. En otras
palabras: Marx nos hablaba aquí de la planificación democrática, esto es, de la
propuesta esencial del programa económico socialista: la libertad significa
aquí la emancipación respecto al poder ciego de las fuerzas económicas -el
mercado capitalista, la acumulación del capital, el fetichismo de la mercancía.
Volviendo al pasaje citado del
volumen III del Capital: es interesante observar
que no se trata, en este texto, de la “dominación” de la sociedad humana sobre
la naturaleza, sino del dominio colectivo de los intercambios con ésta: lo que
un siglo más tarde será uno de los principios fundadores del eco-socialismo. El
trabajo sigue siendo una actividad impuesta por la necesidad, de cara a la
satisfacción de las necesidades materiales de la sociedad, pero dejará de ser
un trabajo alienado, indigno de la naturaleza humana.
La segunda forma de libertad, la más
radical, la más integral, la que corresponde al “Reino de la Libertad”, se
sitúa más allá de la esfera de la producción material y del trabajo necesario.
Entre las dos formas existe sin embargo una relación dialéctica esencial:
gracias a una planificación democrática del conjunto de la economía se podrá
dar una prioridad al tiempo libre; y recíprocamente, la extensión máxima de
este último permitirá a los trabajadores participar activamente en la vida
política y en la autogestión, no sólo de las empresas sino de toda la actividad
económica y social, a nivel de los barrios, las ciudades, las regiones, los países.
El comunismo no puede existir sin una participación de toda la población en el
proceso de discusión y toma democrática de decisiones, no como hoy día por
medio de una votación cada cuatro o cinco años, sino de forma permanente -lo
que no impide la delegación de poderes. Gracias al tiempo libre, los individuos
podrán asumir la gestión de su vida colectiva, que ya no será dejado en manos
de políticos profesionales.
Lo que añade Marx en el Capital III a su argumento de 1844 es el hecho de
que la autoactividad humana -el tercer momento planteado en los Manuscritos económico-filosóficos- exige, para poder
expandirse, tiempo libre, tiempo obtenido por la reducción de las horas de
trabajo “necesario”. Esta reducción es por tanto la llave que abre la puerta
hacia el “Reino de la Libertad”, que es también el “reino del ser”. Gracias a
este tiempo de libertad, los humanos podrán efectivamente desarrollar sus
potencialidades intelectuales, artísticas, eróticas, lúdicas. Es lo opuesto al
universo capitalista de acumulación hasta el infinito de mercancías cada vez
menos útiles, de la “expansión” productivista y consumista sin límites y sin
medida.
Conclusión: más allá de sus escritos
referidos directamente a la naturaleza y su destrucción por el “progreso”
capitalista, la obra de Marx contiene reflexiones que tienen, al nivel más
profundo, un significado ecológico, por su crítica del productivismo
capitalista y por su imaginación de una sociedad donde la actividad humana es
el centro de la vida social, y no la acumulación obsesiva de “bienes”. Son unas
indicacioones esenciales para el desarrollo de un eco-marxismo del siglo XXI.
Michael Löwy
Traducción: viento sur
[1] Karl Marx, Manuscritos de 1857-1858,
llamados Grundrisse.
[2] Karl Marx, El Capital, libro I
[3]Ibid.
[4] Karl Marx, Contribución a la crítica de la
economía política.
[5] Karl Marx, Manuscritos de 1844.
Fuente: https://vientosur.info/de-karl-marx-al-eco-marxismo/