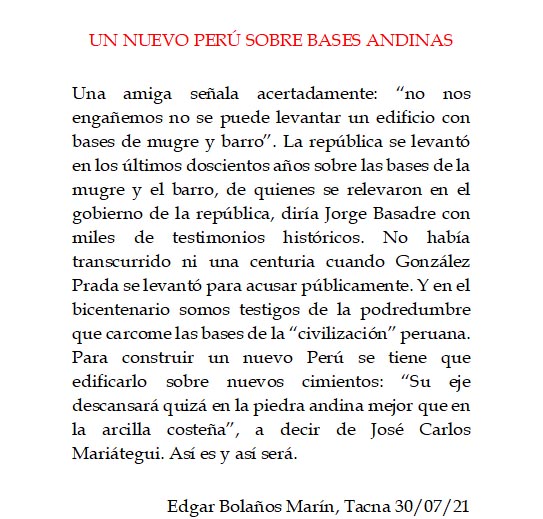Hace
más de 160 años un caballero europeo observando la dinámica o el comportamiento
del inversionista o negociante burgués escribe lo siguiente: "El capital huye de los tumultos y las riñas y es
tímido por naturaleza. Esto es verdad, pero no toda la verdad. El capital tiene
horror a la ausencia de ganancia o a la ganancia demasiado pequeña, como la
naturaleza tiene horror al vacío. Conforme aumenta la ganancia, el capital se
envalentona. Asegúresele un 10 % y acudirá adonde sea; un 20 % y se sentirá ya
animado; con un 50 %, se volverá positivamente temerario; al 100 %, es capaz de
saltar por encima de todas las leyes humanas; el 300 %, y no hay crimen a que
no se arriesgue, aunque arrostre el patíbulo. Si el tumulto y las riñas suponen
ganancia, allí estará el capital encizañándolas. Prueba: el contrabando y la
trata de esclavos."[1]
Si el capitalismo de ayer prosperó en medio del fango
y la sangre; el neoliberalismo salvaje del revival
capitalista, de la “supervivencia del más apto”, del culto al mercado y de la
zozobra de las elites occidentales que ven desvanecer su dominio mundial ¿qué
no harán para sobrevivir con un 300 % de utilidad?
Un
análisis superficial de los acontecimientos en los últimos años nos lleva a
preguntarnos: ¿Por qué los usanos del norte permitieron el 11 de Setiembre 2001?
¡Necesitaban un pretexto! Las elites de los EEUU viven del complejo militar e
industrial. ¿Por qué el occidente colectivo promueve la destrucción de vidas e
infraestructura en Siria, Ucrania y Gaza? No será porque la destrucción, robo y
reconstrucción en Irak, Libia, Afganistán, Siria, Ucrania, Palestina es un
pingüe negocio, en armas y reconstrucción, con un 300% de beneficio. Un negocio
a la vista y nada detiene al capital. Los pueblos ponen los cadáveres y las
corporaciones se llevan las ganancias. Cuánta razón tenía Marx al sentenciar: “el capital
viene al mundo chorreando sangre
y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza.”[2] Recurrir a la mentira, a la estafa y hasta la
masificación del crimen es apenas un movimiento táctico, en la estrategia del
Marketing, cuando el negocio está a la vista. Pero… ¿por qué los representantes
del capital están tan desesperados que tienen que montar todo un tinglado para
justificar sus negocios (guerras)? ¿No será porque el agua les está llegando al
cuello?
El
mundo vive signos inequívocos de una crisis que para muchos es la crisis
terminal del capitalismo. Crisis irreversible cuyos síntomas más notorios se
manifiestan en el terreno de la economía, la política y la sociedad.
En
la economía, inflación – deflación, crisis inmobiliaria,
inestabilidad bursátil, crisis energética y feroz batalla por los mercados que tienen
como telón de fondo la tendencia a la caída irreversible de la ganancia. Tendencia
indetenible a pesar de la inteligencia artificial y la robótica que sólo
favorecerá a los monopolios. IA + Robótica = abundancia, nos dicen los
alcahuetes del capital. Pero, no dicen nada que esa fórmula en manos privadas
traerá miseria, desocupación y muerte para miles millones de seres humanos.
En
la política, descrédito de la gastada manera de mandar mandando, crisis de la democracia
representativa (desprestigio de los estafadores políticos y sus partidos –
empresa) y percepción cada vez más generalizada de la democracia burguesa como
un negocio más. Asimismo, la ofensiva por consolidar el dominio unipolar de occidente
enfrenta la resistencia de las naciones estado que buscan relaciones
equitativas, equilibradas y mutuamente beneficiosas en la economía - política.
Una transición hacia el reagrupamiento de culturas o civilizaciones (el mundo islámico,
la china, la rusa, la hindú, la africana y américa nativa) que se alejan del
mundo unipolar marca el rumbo de la época.
En
la sociedad, crisis de valores, desintegración de la
familia y descomposición del viejo orden social (espiral creciente de la delincuencia
en todas sus modalidades). En síntesis, vivimos una crisis civilizatoria que
muestra los límites del orden capitalista. El neocolonialismo occidental vive
sus estertores agónicos. El capitalismo ya no es sinónimo de progreso sino de destrucción
de vidas y la morada humana (la Tierra). Esta es una crisis del modelo
civilizatorio: el capitalismo ha cesado de coincidir con el proceso de
humanización de la sociedad. “Capitalismo
o Socialismo. Este es el problema de nuestra época. No nos anticipamos a las
síntesis, a las transacciones, que sólo pueden operarse en la historia.”[3] La
mirada previsora del Amauta observó que las transacciones en la historia son
inevitables. Hoy las observamos en los socialismos con características propias
como China, Vietnam, etc. El capitalismo intenta sobrevivir; pero,
el socialismo que avanza sin pausa.
Ese es el telón de fondo sobre el que
se enmarca la protesta popular. Protesta que está pasando del motín local o
regional a la movilización nacional. Pero, veamos o mejor revisemos brevemente
la experiencia de nuestros pueblos indoamericanos en el combate de clase.
Oportunidades
perdidas. Hace 113 años los campesinos de México se levantaron armas. En aquel
momento Pancho Villa y Emiliano Zapata tomaron la capital azteca y no supieron
qué hacer con el poder.
En
Chile, el movimiento iniciado por los llamados pingüinos (2006), continuó años
más tarde en grandes jornadas que fueron apaciguadas con la zanahoria Piñera:
nueva constitución. Es así que noviembre del 2019 se aterrizó en el llamado “Acuerdo por
la Paz Social y la Nueva Constitución”. Elaborándose una nueva constitución,
redactada bajo los parámetros y armas de los defensores del orden impuesto por
Pinochet. Las fuerzas democráticas se someten a las reglas del juego e
introducen una serie de enmiendas que no son del agrado del establishment. La propuesta del proyecto de nueva Constitución es rechazada en el
plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Rechazado el proyecto, se
entretiene a los trabajadores chilenos con el llamado proceso constituyente 2.0
Hace
veintidós años el pueblo peruano se puso de pie contra la corrupción y la
política neoliberal del régimen fujimorista. Más tarde, después de los
acontecimientos del 7 de diciembre 2022. Como consecuencia de un golpe
congresal, urdido desde que era evidente su triunfo, se destituye a Pedro
Castillo. Los hombres y mujeres del Perú profundo protestaron masivamente por
el respeto al voto popular. La respuesta desde el gobierno impuesto fue brutal,
más de 70 asesinados y cientos de heridos. El Perú exigía un cambio en las
relaciones de poder entre la Lima virreinal y las provincias. Y ciertamente las
clases dominantes nos dieron un cambio, pero con la fórmula de siempre, moco
por baba. Es decir, más de lo mismo, en el 2001: el blanqueado Toledo. Y en el
presente, una dictadura cívico – militar con un fantoche como lideresa.
¿Qué nos enseñan las experiencias de
nuestros pueblos hermanos? Que no basta
luchar, que no es suficiente tener el control de la situación; que de lo que se
trata es saber qué hacer con el poder;
que de lo que se trata es tener claridad sobre la arquitectura de una nueva
sociedad, de una nueva economía, de una nueva política; que de lo que se trata
es conocer el nuevo modelo de desarrollo con el que reemplazar el viejo modelo
de apropiación de la naturaleza; y que todo lo anterior tiene como precondición
la consolidación de una organización desde la misma entraña del Perú diverso,
es decir, un nuevo poder vecinal.
José
Carlos Mariátegui analizando el fracaso de la rebelión de Atusparia en 1885
señala que
“cuando la revuelta aspiró a transformarse
en una revolución, se sintió impotente por falta de fusiles, de programa y de
doctrina.”[4]
¿Qué nos quería decir el
maestro? Primero, que sin un centro de mando (doctrinalmente
homogéneo) que centralice y encamine la indignación será imposible articular la
acción espontánea de las fuerzas de la producción y el trabajo. Segundo,
que es obligatorio un programa de lucha que sintetice las aspiraciones más
sentidas del 90 % de los peruanos. Programa que unifique a los peruanos en
torno a cuatro ejes trabajo, educación, salud y seguridad. Programa que
convierta la indignación en fuerza material realizadora de cambios
estratégicos. Tercero, Marx tempranamente en 1843, señaló: “El arma de
la crítica no puede, por supuesto, reemplazar a la crítica del arma; la fuerza
material debe ser derribada por la fuerza material. Sin embargo, la teoría se
convierte en fuerza material tan pronto como es comprendida por las masas.”[5]
Ese es precisamente el problema, lograr que las masas (los nadies) conozcan que
hay otro mundo posible, distinto al orden individualista – egoísta, y que sólo
ellos, los trabajadores, pueden construir.
En 1884 Federico Engels dice que “casi
todos los socialistas” de Inglaterra “han propuesto, en diferentes épocas, la
aplicación igualitaria de la teoría ricardiana.” Pero, “la susodicha aplicación
de la teoría de Ricardo” es “formalmente falsa en el sentido económico, ya que
representa una simple aplicación de la moral a la economía política. Según las leyes de la economía burguesa, la mayor
parte del producto no pertenece a los obreros que lo han creado. Cuando
decimos que es injusto, que no debe ocurrir, esto nada tiene de común con la
economía política. No decimos sino que, este hecho económico, se halla en
contradicción con nuestro sentido moral. Por eso Marx no basó jamás sus
reivindicaciones comunistas en argumentos de esta especie, sino en el desmoronamiento
inevitable del modo capitalista de producción, desmoronamiento que adquiere
cada día ante nuestros ojos proporciones más vastas.”[6]
En
esas páginas los maestros de la clase obrera marcan una línea divisoria entre
socialismo burgués y socialismo proletario. El primero clama por “justicia
social”. El segundo promueve el Cambio Social. El campesinado, la pequeña y
mediana burguesía sólo llegan a enarbolar la bandera de la “justicia social”,
el reparto equitativo de la tierra, el salario justo y el bienestar social, son
los adalides del “justicialismo” y el “igualitarismo”. El socialismo burgués es
justicialista. Pero, sólo el socialismo proletario puede enarbolar la bandera
del Cambio Social. Las razones de la sustitución de un sistema de explotación
no residen en que sea un orden justo o injusto, moral o inmoral, sino en que el
viejo orden ha dejado de coincidir con el progreso, como anotara José Carlos
Mariátegui.
En
nuestro tiempo, artículo de primera necesidad es el trabajo; pero, éste brilla
por su ausencia. Poblador económicamente activo sin trabajo es mercancía sin
valor, es simplemente baladí, despreciable, un cero a la
izquierda. Cada día es más difícil conseguir un puesto de
trabajo. El Perú crece económicamente, dicen los mercenarios del “buen
gobierno”; pero, nuestro país sigue hundiéndose en la descomposición política,
moral, social y económica. Un Estado que no garantiza el trabajo, la vida, la
educación y la salud de sus representados, es decir, del pueblo peruano, no
merece seguir existiendo. Por eso, los trabajadores del campo y la ciudad
expresan su malestar, su descontento, su insatisfacción en las permanentes
huelgas, paros y movimientos por sus reivindicaciones básicas.
El
Perú del siglo XXI busca una solución, pero no cualquier solución. Nuestro
pueblo busca una salida, una solución de continuidad y ruptura, que unifique
nuestras tradiciones, nuestras experiencias de vida. Peruanicemos al Perú,
bandera que brota espontánea desde las entrañas de nuestro Perú al pie del orbe, no es una simple frase, condensa tres etapas
de la historia de nuestra formación social. El autor de los 7 Ensayos en
su célebre respuesta a Luis Alberto Sánchez sintetiza su posición al respecto:
“No es mi ideal el Perú colonial ni el Perú incaico sino un Perú integral.”[7]
Esta es la más lúcida solución de continuidad y ruptura que unifica las tres
tradiciones (incaica, española y republicana) en una, la tradición
socialista.
La
experiencia de cada una de nuestras regiones en la solución de los problemas de
la unidad del pueblo es grande como grande es el espíritu de lucha que las
anima. Sistematizarlas es una tarea pendiente. Por eso, es necesidad perentoria
iniciar el intercambio de experiencias en la organización de masas del campo y
la ciudad, en los sistemas de dirección y ejecución, mando y obediencia.
Rescatar la gran tradición de nuestros antiguos en el arte de MANDAR OBEDECIENDO.
Preparar
la organización no solo en lo orgánico sino, sobre todo, en lo doctrinal. El
programa de unidad es la táctica que dicta la estrategia. La estrategia es lo
doctrinal, la prospectiva estratégica. El estado mayor revolucionario debe
adelantarse, a los posibles escenarios de confrontación, teniendo presente que la
principal batalla con el adversario se libra en los cerebros de nuestros
humanos hermanos. Sin dejar de tener presente que los seres humanos
(individualmente) proponemos; pero, el movimiento real que va muchas veces más
allá de nuestros deseos lo contradice o confirma.
Es
hora que la clase trabajadora tome en sus manos la administración de la cosa
pública. ¡Puede alguien dudarlo! Para cumplir ese objetivo tenemos el deber de
prepararnos, material e intelectualmente. Tenemos el deber de estudiar y
debatir cuál ha de ser la arquitectura de un nuevo poder. Tenemos la
obligación de hallar formas que conjuguen bajo costo, eficiencia y rapidez en
la administración y solución de los problemas de la cosa pública. Lino Urquieta
en 1903 levantó la bandera de la “completa autonomía provincial en el orden
económico y administrativo, tendiendo a preparar el terreno para una federación
de municipios.”[8]
Al ilustre luchador social moqueguano no le falta razón en su premonitorio
planteamiento. Planteamiento que abre paso, en la búsqueda de soluciones, hacia
la tesis de un nuevo municipio como célula base de un Nuevo Estado. Es
decir, un Nuevo Estado, tipo Comuna, donde el dinero y la fanfarria electoral
no cumplan ninguna función. De las elecciones en barrios y centros de
producción, surgirán los delegados a los gobiernos municipales y, de éstos, los
delegados para las asambleas nacionales. Así sólo los que luchen los 365 días
del año tendrán el deber y el derecho de representar a su pueblo. ¡He ahí una
tarea digna de las generaciones actuales y venideras!
Vivimos
tiempos decisivos. El factor trabajo tiene que someter al capital porque de
ello depende la supervivencia de la humanidad. La inteligencia artificial + la
robótica se convertirá en la espada que extermine a los humanos, si los
trabajadores no toman el control de sus vidas y la administración del poder
global.
IA +
robótica + propiedad social = socialismo
La defensa del derecho a
la vida es prioritaria frente a la política de destrucción y muerte que impone la
agonía de occidente colectivo. Podemos decir, a manera de síntesis, que el
socialismo no es un problema a resolver, ni un misterio que vivir sino una
realidad a crear. Socialismo es sinónimo de vida, de humanidad.
¡Un
nuevo orden está en la orden del día!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
Tacnacomunitaria
Tacna, 18 noviembre
2023
edboma3@gmail.com
[1] P. J. Dunning, Trade–Unions, 1860, p.
36. Nota a pie
de página en El Capital Tomo I, Pág.
646-647
[2] K. Marx, El Capital Tomo
I, Fondo de cultura económica, México, 1971, Pág. 646
[3] José Carlos Mariátegui,
Aniversario y Balance de la revista Amauta, setiembre 1928
[4] José Carlos
Mariátegui, Prefacio a El Amauta Atusparia, Ideología y Política
[5] Karl Marx, Introducción a la Crítica de la Filosofía del
Derecho de Hegel (1843)
[6] F. Engels, Prefacio a la primera edición alemana de Miseria de la filosofía de K. Marx,
Editorial Progreso, Moscú, Pág. 7 – 9; ver también Cap. I, Pág. 59, la versión
electrónica en https://www.marxists.org/espanol/m-e/1847/miseria/index.htm
[7] JCM, Tomo 13, Edición 1979, Pág. 222
[8] Amauta Nº5, Enero 1927